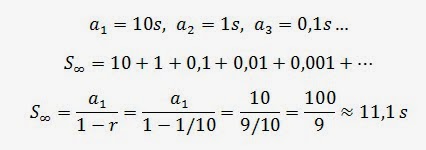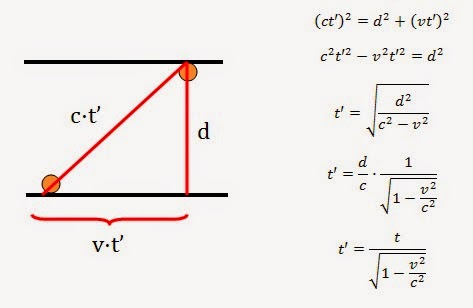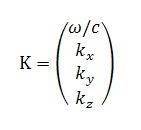Prueba a lanzar algo hacia arriba. Seguramente ascienda unos metros y despúes vuelva a caer. Cuanto más fuerte lo tires, más tiempo tarda en caer, ¿no? ¿Nunca te has preguntado a qué velocidad lo tienes que lanzar para que no caiga jamás? Si es así, ¡continua leyendo esta entrada!
De lo que vamos a hablar es de la velocidad de escape: la velocidad mínima que debe de tener un objeto para escapar de la atracción gravitatoria de otro. ¿Cómo podemos calcularla?
Si lanzamos un objeto hacia arriba desde la Tierra, se irá frenando poco a poco hasta que se frene y caiga. Para que el objeto no caiga nunca, su velocidad deberá ser tal que solo llegue a frenarse cuando se encuentre a una distancia infinita de nuestro planeta (supongamos que no influyesen en el objeto otros astros, aunque no es así).
Por tanto, en el infinito, su velocidad tiene que ser 0, por lo que su energía cinética (relacionada con la velocidad) también será 0. ¿Cuánto valdrá su energía potencial?
De lo que vamos a hablar es de la velocidad de escape: la velocidad mínima que debe de tener un objeto para escapar de la atracción gravitatoria de otro. ¿Cómo podemos calcularla?
Si lanzamos un objeto hacia arriba desde la Tierra, se irá frenando poco a poco hasta que se frene y caiga. Para que el objeto no caiga nunca, su velocidad deberá ser tal que solo llegue a frenarse cuando se encuentre a una distancia infinita de nuestro planeta (supongamos que no influyesen en el objeto otros astros, aunque no es así).
Por tanto, en el infinito, su velocidad tiene que ser 0, por lo que su energía cinética (relacionada con la velocidad) también será 0. ¿Cuánto valdrá su energía potencial?
Dado que consideramos que el objeto se encuentra a una distancia infinita, su energía potencial será 0, al igual que su energía cinética.
Como la gravedad es una fuerza conservativa, la energía mecánica del objeto lanzado (la suma de la cinética y la potencial) es constante, y vale 0. Por lo tanto, se deduce que ambas energías son iguales. Igualandolas obtenemos:
Como la gravedad es una fuerza conservativa, la energía mecánica del objeto lanzado (la suma de la cinética y la potencial) es constante, y vale 0. Por lo tanto, se deduce que ambas energías son iguales. Igualandolas obtenemos:
En este caso, R es el radio de la Tierra, G es la constante de la gravitación universal y Mt es la masa de la Tierra. Sustituyendo, nos da que la velocidad de escape de un objeto (no importa su masa) desde la superficie de la Tierra es de unos 11 Km/s.
Por tanto, si consigues lanzar algo hacia arriba a esa velocidad (o mayor), despídete de él...
Los lectores más avispados os preguntaréis qué pasa en un agujero negro. Un agujero negro es un "objeto" que crea un campo gravitatorio tan potente que ni la luz puede escapar de él. Quiere decir que posee una velocidad de escape superior a la de la luz. Igualando la fórmula obtenida anteriormente a la velocidad de la luz:
*Sin tener en cuenta la supuesta Radiación de Hawking.
Por tanto, si consigues lanzar algo hacia arriba a esa velocidad (o mayor), despídete de él...
Los lectores más avispados os preguntaréis qué pasa en un agujero negro. Un agujero negro es un "objeto" que crea un campo gravitatorio tan potente que ni la luz puede escapar de él. Quiere decir que posee una velocidad de escape superior a la de la luz. Igualando la fórmula obtenida anteriormente a la velocidad de la luz:
Hemos obtenido una fórmula en la que R es el radio mínimo de un agujero negro de masa M. Este "radio mínimo" se conoce como radio de Schwarzschild. En el caso de la Tierra, R vale 0,88 cm. ¿Qué significa esto? Significa que si redujésemos todo el planeta Tierra a un tamaño menor al de una canica, su densidad sería tal que se convertiría en un agujero negro, ya que su velocidad de escape sería igual o superior a la de la luz, y como sabemos que nada puede superar esa velocidad, nada* puede escapar de un agujero negro.
A partir de lo hasta aquí obtenido, podemos deducir que la densidad de un agujero negro viene dada por:
Por tanto, la densidad depende del radio: a mayor radio, menor densidad. Un agujero negro de radio 500.000 veces mayor al de la Vía Láctea podría tener una densidad inferior a la del agua.
Esto tiene que ver mucho con la Teoría General de la Relatividad, que dice que el tiempo va ralentizándose a medida que la intensidad del campo gravitatorio aumenta. Cuando esta intensidad equivale a la de un agujero negro, el tiempo se detiene (para un observador situado fuera del agujero negro).
Gracias por haber leído esta entrada. No os olvidéis de votar mi blog en la categoría de Ciencia en los Premios Bitácoras. Votar es muy fácil. Si no sabes cómo, clic aquí.
Hasta la próxima!