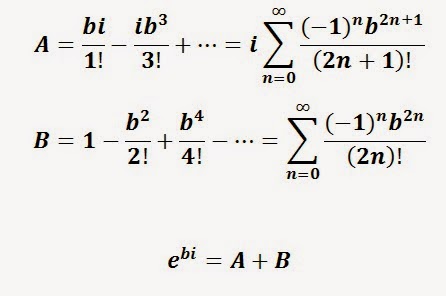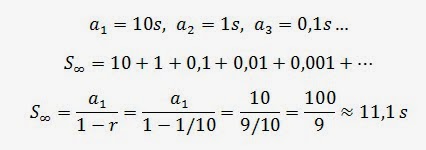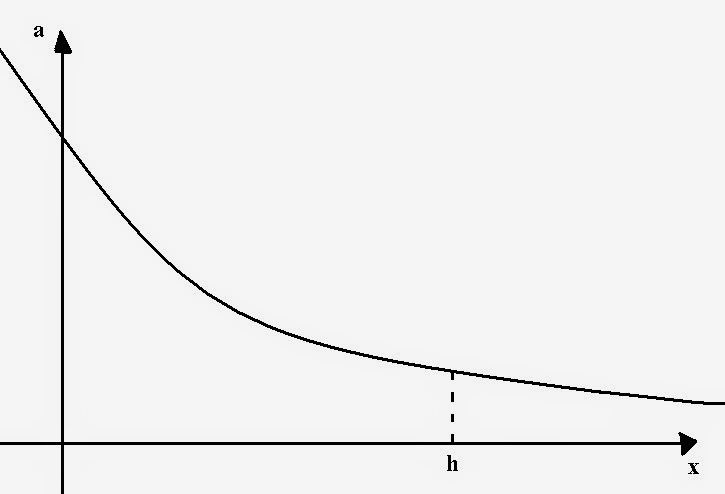Desde pequeños hemos aprendido que los naturales son el 0, el 1, el 2,... y que hay infinitos. Sabemos que si vamos sumando 1 a cada número obtenemos el siguiente, y que da lo mismo hacer 2+5 que 5+2; en ambos casos obtendremos 7. ¿Pero son estos resultados algo trivial? En absoluto.
¿Cómo podemos estar seguros de que existen los números? ¿Cómo sabemos que 1+1 = 2? Estas preguntas se las hizo el matemático Giuseppe Peano en el siglo XIX, introduciendo los conocidos como Axiomas de Peano. Tratemos de introducirlos partiendo de muy pocos preceptos evidentes e indubitables.
Supongamos que existen entes que llamaremos "conjuntos", y que contiene otros entes llamados "elementos". Digamos que dos conjuntos $A$ y $B$ son iguales si cada uno está incluído en el otro, es decir, $A=B\leftrightarrow A\subset B\wedge B\subset A$. Éste es el axioma de extensión. Nos creeremos que para todo conjunto $A$ y condición $T$ existe $B\subset A$ definido como los elementos de $A$ que verifican $T$. Éste es el axioma de especificación. Ahora soy capaz de demostrar que existe el cero: definiendo $B=\{x\in A:x\neq x\}$ me doy cuenta de que este conjunto no posee elementos. Lo llamaré conjunto vacío o cero, denotándolo como $\Phi$. Bautizaré al cero como 0, al $\{0\}$ lo llamaré uno, al $\{0,1\}$ lo llamaré dos,...
Axioma de la unión: dada una colección de conjuntos $C$, existe uno que contiene a todos los elementos de al menos uno de ellos, I mean, $\exists V:\forall A\in C\wedge\forall x\in A$ se tiene que $x\in V$. El conjunto unión se denotará como
$\bigsqcup_{A\in C} A=\{x\in V:x\in A\}$
Definiremos también el sucesor de $A$ como $A+=A\cup\{A\}$ y el concepto de conjunto sucesor, sobre el que pivota la teoría de Peano. $S$ es un conjunto sucesor si $0\in S$ y si $A\in S\Rightarrow A+\in S$. Tomaremos como axioma la existencia de un conjunto sucesor. A partir de unión y especificación construímos el conjunto intersección:
$\bigcap_{A\in C} A=\{x\in \bigsqcup_{A\in C} A:x\in A\forall A\in C\}$
Lema: si $A$ y $B$ son conjuntos sucesores, $A\cap B$ también lo es. Es evidente pues si $0\in A\wedge 0\in B\Rightarrow 0\in A\cap B$ y además si $n\in A\wedge n\in B\Rightarrow n+\in A\cap B$ pues $n+\in A\wedge n+\in B$ por hipótesis. Como corolario podemos afirmar que dada una colección de conjuntos $D$ y un conjunto $A$, $\bigcap_{A\in C} A$ es un conjunto de sucesores al que llamaremos conjunto de los número naturales: $\mathbb{N}=\bigcap_{A\in C} A$. Ahora estamos en disposición de enunciar los axiomas de Peano.
Propiedades de $\mathbb{N}$
1. Si $S\subset\mathbb{N}$ es sucesor entonces $S=\mathbb{N}$, pues $0\in S$ y toda vez que $n\in S$ entonces $n+\in S$. Esta es una generalización del principio de inducción. Otra forma de probarlo es mediante el Principio del Máximo: dado un conjunto acotado superiormente, éste tiene un máximo.
2. Cada $n\in\mathbb{N}$ satisface que $n+\neq 0$ pues $n\in n+$ y por tanto no puede ser $n+=\Phi$.
3. Dados $n,m\in\mathbb{N}$ con $n+=m+$ entonces $n=m$. Es una trivialidad, pues si $n=m$ no hay nada que demostrar, y si $n\neq m$ entonces como $n\cup\{n\}=m\cup\{m\}\rightarrow n\in m\rightarrow n\subset m$ y por la misma razón $m\subset n$ luego por el exioma de extensión $n=m$.
Considerando el 1 en vez del 0 se tiene:
Axiomas de Peano
(1) $1\in\mathbb{N}$ o más formal, $N(1)$.
(2) Si $n\in\mathbb{N}\rightarrow n+\in\mathbb{N}$ ó $\forall x(N(x)\rightarrow N(x'))$
(3) $\forall n\in\mathbb{N}, n+\neq 1$ ó $\neg \ \exists \ x(N(x)\wedge x'=1)$
(4) Si $1\in S\wedge n\in S\rightarrow n+\in S$ entonces $S=\mathbb{N}$. Otra forma más elegante es $(\phi(1)\wedge\forall x(\phi(x)\rightarrow\phi(x')))\rightarrow\forall x\phi(x)$
(5) Dados $n,m\in\mathbb{N}$ con $n+=m+$ entonces $n=m$. Formalmente, $\forall x\forall y((N(x)\wedge N(y)\wedge x'=y')\rightarrow x=y)$
$N(n)$ simboliza que $n\in\mathbb{N}$. x' denota al sucesor de x. $\phi$ es cualquier proposición sobre $\mathbb{N}$.
Hemos visto que tan solo con unos pocos axiomas razonables y reglas lógicas hemos demostrado que existe un conjunto al que llamamos "números naturales" que verifica una serie de propiedades mencionadas y otras que no hemos citado, pues no son relevantes para el tema a tratar. Ahora bien, ¿qué operaciones podemos hacer con los números y qué propiedades cumplen? Para ello tendremos que definir un par de conceptos más y ver el Teorema de Recurrencia:
Sea $a\in X$ y $f:X\rightarrow X$. Existe una única función $u:\mathbb{N}\rightarrow X$ tal que $u(0)=a$ y $u(n+)=f(u(n))$ $\forall n\in\mathbb{N}$.
Demostración: Sea $C=\{A\subset\mathbb{N}\times X:(0,a)\in A\wedge (n+,f(x))\in A \ \text{siempre que} \ (n,x)\in A\}$. Probaremos en primer lugar que $u:=\bigcap_{A\in C} A\in C$. En efecto, si $(n,x)\in u\Rightarrow (n,x)\in A \ \forall A\in C\Rightarrow (n+,f(x))\in u$, y además como $(0,a)\in A \ \forall A\in C$, entonces $(0,a)\in u$, luego $u\in C$. Si ahora probamos que $u$ es función, acabaría la demostración, es decir, que para cada $n\in\mathbb{N}$ existe un solo $x\in X$ tal que $(n,x)\in u$. Como siempre, invoquemos a un conjunto sucesor. Sea $S=\{n\in\mathbb{N}:\exists \ \text{como mucho un } x\in X:(n,x)\in u\}$. Evidentemente $0\in S$. Supongamos que $n\in S$, entonces $(n,x)\in u$ y por cómo está definida $u$ se llega claramente a que $n+\in S$, luego $S=\mathbb{N}$ y quedaría probado el Teorema. El detalle de "como mucho un $x\in X$" se demuestra por reducción al absurdo suponiendo que hay dos y llegándose a que son el mismo. En efecto sea $V=u/\{(0,b)\}$ y $(n,x)\in V$. Entonces por Peano, $(n+,f(x))\in u$ y como $n+\neq 0\forall n\in\mathbb{N}$ entonces $(n+,f(x))\in V\Rightarrow V\in C\wedge u\subset V$ contra la hipótesis.
Sea ahora $s:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ definida por $s(n)=n+$. El Teorema anterior nos garantiza la existencia de una función $S_m:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ tal que $S_m(0)=m$ y $S_m(n+)=s(S_m(n))$. Llamaremos a esta función la suma, denotándola como $S_m(n)=m+n$. Por ejemplo, $1+1=S_1(1)=S_1(0+)=s(S_1(0))=s(1)=1+=2$. Nunca una operación tan sencilla se hizo con tanta elegancia. La función así definida es única, luego podemos estar tranquilos: 1 y 1 siempre sumarán 2.
De esta definición se pueden deducir las propiedades que desde que íbamos a la escuela conocemos: la propiedad asociativa, distributiva y la existencia del 0 como elemento neutro. Pese a ser repetitivos, las demostraremos:
El 0 como elemento neutro
Queremos probar que $0+m=m+0=m$ $\forall m\in\mathbb{N}$. Es evidente que $m+0=S_m(0)=m$, luego bastará probar que $0+m=m$. Sea $S=\{m\in\mathbb{N}:0+m=m\}$. Se ve que $0\in S$ y que si $m\in S\Rightarrow m+\in S$ ya que $0+m+=S_0(m+)=s(S_0(m))=(0+m)+=m+$, luego $\mathbb{N}=S$ y queda probado.
Propiedad conmutativa
Sea $S=\{a\in\mathbb{N}:a+b=b+a \ \text{con} \ b\in\mathbb{N}\}$. $0\in S$ pues es neutro. Si $n\in S$ entonces $b+n+=S_b(n+)=s(S_b(n))=s(b+n)=s(n+b)=(n+b)+=n+ +b\Rightarrow n+\in S$, por lo que también queda probada.
Propiedad asociativa
Definiendo un conjunto $S$ como en los casos anteriores y demostrando que es sucesor se deduce trivialmente. No queremos ni atosigar al lector ni insultar a su inteligencia.
Por el T. de la Recurrencia podemos definir $P_m:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ con $P_m(0)=0$ y $P_m(n+)=S_m(P_m(n))$. Esta función se llamará producto y se denotará como $P_m(n)=m\times n$. Por ejemplo, $1\times 2=P_1(2)=P_1(1+)=S_1(P_1(1))=S_1(1)=2$. Al igual que antes podemos verificar las propiedades asociativa y conmutativa, demostrar que el 1 es el elemento neutro y demás, cosas que dejaremos como ejercicio al lector. Para hacerlo basta encontrar un conjunto sucesor, como hicimos antes.
Podemos definir otras operaciones como la potencia. En este caso, de nuevo, $E_m:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$, $E_m(0)=1$, $E_m(n+)=P_m(E_m(n))$ y se denota por $E_m(n)=m^n$. Al igual que antes, podemos demostrar todas las propiedades que ya sabemos sobre las potencias, pero ahora de una forma más elegante y rigurosa. Por ejemplo:
$E_m(n+k)=E_m(n)\times E_m(k)$
Demostración: sea $S=\{n\in\mathbb{N}:E_m(n+k)=E_m(n)\times E_m(k)\}$. Es evidente que $0\in S$. Supóngase que $n\in S$. Entonces
Espero que esta entrada, pese a quizá ser demasiado formal, os haya gustado.
Un saludo!
Sea $a\in X$ y $f:X\rightarrow X$. Existe una única función $u:\mathbb{N}\rightarrow X$ tal que $u(0)=a$ y $u(n+)=f(u(n))$ $\forall n\in\mathbb{N}$.
Demostración: Sea $C=\{A\subset\mathbb{N}\times X:(0,a)\in A\wedge (n+,f(x))\in A \ \text{siempre que} \ (n,x)\in A\}$. Probaremos en primer lugar que $u:=\bigcap_{A\in C} A\in C$. En efecto, si $(n,x)\in u\Rightarrow (n,x)\in A \ \forall A\in C\Rightarrow (n+,f(x))\in u$, y además como $(0,a)\in A \ \forall A\in C$, entonces $(0,a)\in u$, luego $u\in C$. Si ahora probamos que $u$ es función, acabaría la demostración, es decir, que para cada $n\in\mathbb{N}$ existe un solo $x\in X$ tal que $(n,x)\in u$. Como siempre, invoquemos a un conjunto sucesor. Sea $S=\{n\in\mathbb{N}:\exists \ \text{como mucho un } x\in X:(n,x)\in u\}$. Evidentemente $0\in S$. Supongamos que $n\in S$, entonces $(n,x)\in u$ y por cómo está definida $u$ se llega claramente a que $n+\in S$, luego $S=\mathbb{N}$ y quedaría probado el Teorema. El detalle de "como mucho un $x\in X$" se demuestra por reducción al absurdo suponiendo que hay dos y llegándose a que son el mismo. En efecto sea $V=u/\{(0,b)\}$ y $(n,x)\in V$. Entonces por Peano, $(n+,f(x))\in u$ y como $n+\neq 0\forall n\in\mathbb{N}$ entonces $(n+,f(x))\in V\Rightarrow V\in C\wedge u\subset V$ contra la hipótesis.
Sea ahora $s:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ definida por $s(n)=n+$. El Teorema anterior nos garantiza la existencia de una función $S_m:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ tal que $S_m(0)=m$ y $S_m(n+)=s(S_m(n))$. Llamaremos a esta función la suma, denotándola como $S_m(n)=m+n$. Por ejemplo, $1+1=S_1(1)=S_1(0+)=s(S_1(0))=s(1)=1+=2$. Nunca una operación tan sencilla se hizo con tanta elegancia. La función así definida es única, luego podemos estar tranquilos: 1 y 1 siempre sumarán 2.
De esta definición se pueden deducir las propiedades que desde que íbamos a la escuela conocemos: la propiedad asociativa, distributiva y la existencia del 0 como elemento neutro. Pese a ser repetitivos, las demostraremos:
El 0 como elemento neutro
Queremos probar que $0+m=m+0=m$ $\forall m\in\mathbb{N}$. Es evidente que $m+0=S_m(0)=m$, luego bastará probar que $0+m=m$. Sea $S=\{m\in\mathbb{N}:0+m=m\}$. Se ve que $0\in S$ y que si $m\in S\Rightarrow m+\in S$ ya que $0+m+=S_0(m+)=s(S_0(m))=(0+m)+=m+$, luego $\mathbb{N}=S$ y queda probado.
Propiedad conmutativa
Sea $S=\{a\in\mathbb{N}:a+b=b+a \ \text{con} \ b\in\mathbb{N}\}$. $0\in S$ pues es neutro. Si $n\in S$ entonces $b+n+=S_b(n+)=s(S_b(n))=s(b+n)=s(n+b)=(n+b)+=n+ +b\Rightarrow n+\in S$, por lo que también queda probada.
Propiedad asociativa
Definiendo un conjunto $S$ como en los casos anteriores y demostrando que es sucesor se deduce trivialmente. No queremos ni atosigar al lector ni insultar a su inteligencia.
Por el T. de la Recurrencia podemos definir $P_m:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ con $P_m(0)=0$ y $P_m(n+)=S_m(P_m(n))$. Esta función se llamará producto y se denotará como $P_m(n)=m\times n$. Por ejemplo, $1\times 2=P_1(2)=P_1(1+)=S_1(P_1(1))=S_1(1)=2$. Al igual que antes podemos verificar las propiedades asociativa y conmutativa, demostrar que el 1 es el elemento neutro y demás, cosas que dejaremos como ejercicio al lector. Para hacerlo basta encontrar un conjunto sucesor, como hicimos antes.
Podemos definir otras operaciones como la potencia. En este caso, de nuevo, $E_m:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$, $E_m(0)=1$, $E_m(n+)=P_m(E_m(n))$ y se denota por $E_m(n)=m^n$. Al igual que antes, podemos demostrar todas las propiedades que ya sabemos sobre las potencias, pero ahora de una forma más elegante y rigurosa. Por ejemplo:
$E_m(n+k)=E_m(n)\times E_m(k)$
Demostración: sea $S=\{n\in\mathbb{N}:E_m(n+k)=E_m(n)\times E_m(k)\}$. Es evidente que $0\in S$. Supóngase que $n\in S$. Entonces
$E_m(n++k)=E_m((k+n)+)=P_m(E_m(k+n))=P_m(E_m(n)\times E_m(k))=$
$=m\times E_m(n)\times E_m(k)=E_m(n+)\times E_m(k)$
suponiendo demostrada la propiedad asociativa del producto.Espero que esta entrada, pese a quizá ser demasiado formal, os haya gustado.
Un saludo!